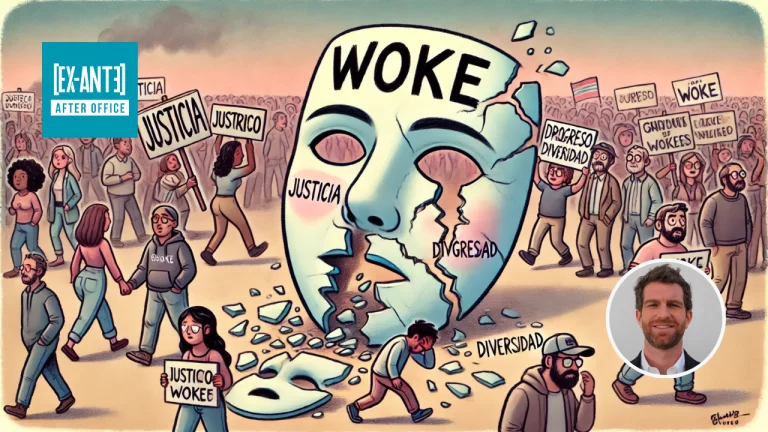La posmodernidad ha traído consigo una serie de fenómenos que, aunque pueden parecer superficiales, han llegado a definir una época. Uno de estos fenómenos es el ‘wokismo’, que ha emergido como un concepto central en el discurso cultural y político contemporáneo. Desde la caída del Muro de Berlín, el ‘wokismo’ ha sido visto como un placebo progresista, una forma de abordar las injusticias sociales que, sin embargo, ha generado un debate intenso sobre sus implicaciones y consecuencias.
### La Evolución del Wokismo en la Cultura Contemporánea
El ‘wokismo’ se ha convertido en un término que encapsula una serie de políticas identitarias y una moralidad que se presenta como inclusiva y progresista. Sin embargo, esta ideología ha sido objeto de críticas por su tendencia a censurar el discurso crítico y por su enfoque en la victimización. David Rieff, en su ensayo ‘Deseo y destino’, explora estos recovecos del ‘wokismo’, señalando que hemos reemplazado al gran Inquisidor por el gran Terapeuta, lo que indica un cambio profundo en la forma en que se perciben y se manejan las diferencias culturales y sociales.
La idea de que todo deseo debe ser considerado un derecho ha llevado a una cultura donde la alta cultura es denigrada y el lenguaje inclusivo se impone incluso en espacios como Disneyland. Este fenómeno ha transformado la educación, donde las aulas se han ‘wokizado’, promoviendo una visión del mundo que prioriza la sensibilidad sobre el pensamiento crítico. Rieff argumenta que esta transformación cultural ha creado generaciones que son, en muchos sentidos, frágiles y hipocondríacas, incapaces de enfrentar las complejidades de la vida sin recurrir a la categorización de sí mismos como víctimas.
### La Censura y el Absolutismo Moral
Uno de los aspectos más preocupantes del ‘wokismo’ es su tendencia a convertirse en una forma de censura. La cultura se ha transformado en un consumo instantáneo, donde el esfuerzo individual y la reflexión profunda son reemplazados por una búsqueda de aprobación social a través de identidades a la carta. Esta nueva moralidad no solo busca deshacerse de lo que se considera culturalmente difícil, sino que también promueve un absolutismo moral que deja poco espacio para el disenso.
Las redes sociales juegan un papel crucial en esta dinámica, amplificando lo que es intrascendente y creando un entorno donde la crítica se ve rápidamente silenciada. La advertencia que se coloca en obras literarias clásicas, como ‘1984’ de Orwell y ‘Un mundo feliz’ de Huxley’, es un ejemplo de cómo la cultura contemporánea busca proteger a los individuos de ideas que podrían ser consideradas peligrosas o perturbadoras. Este enfoque no solo limita el acceso a la cultura, sino que también plantea preguntas sobre la libertad de expresión y el papel de la educación en la formación de ciudadanos críticos.
Rieff sugiere que lo que estamos viviendo no es simplemente un retorno a un estado de control totalitario como en las distopías de Orwell o Huxley, sino una reescritura de estas obras a través de una lente ‘woke’. Este fenómeno plantea un desafío significativo para la cultura y la sociedad, ya que las respuestas a estos dilemas no son simples y a menudo chocan entre sí. La reacción al ‘wokismo’, que se ha denominado ‘anti-woke’, tiende a ser más reactiva que sustanciosa, lo que sugiere que el debate sobre estas cuestiones es aún incipiente y complejo.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo durará esta nueva ortodoxia? La respuesta no es sencilla, ya que el efecto de acción-reacción que se observa actualmente no parece tener una perspectiva de profundidad y consistencia. Sin embargo, es evidente que las lecciones de la razón y el pensamiento crítico son más necesarias que nunca en un mundo donde la cultura se enfrenta a desafíos sin precedentes. La búsqueda de un equilibrio entre la inclusión y la libertad de expresión es un camino que requerirá un diálogo abierto y honesto entre las diferentes generaciones y sus respectivas visiones del mundo.